PECHIRRUBIO
“En los tiempos más oscuros nos regalan una dulce canción. También
harán alarde de sí mismos, mostrando el carbón caliente de sus pechos a los
rivales, afirmando la vida y aportando calor al día más sombrío. En el
solsticio de invierno celebramos la época más oscura del año. Todo gira en
torno a la esperanza que se abre ante el cambio de año. Como nos recuerdan cada
día los petirrojos.”
(Simon Barnes)
Haciéndose notar menos que el
gorrión, por ser solitario, o que la paloma y la urraca, por no ser molesto, el
petirrojo es, sin embargo, un pájaro ubicuo, presente en parques y jardines de casi cualquier
lugar. Hay tantos que se encuentran cómodos entre los humanos que es difícil que no
reparemos en ellos, especialmente en invierno, cuando su número se multiplica
por la llegada de ejemplares procedentes del norte y del este de Europa. Su
pecho azafranado (un color infrecuente en la naturaleza) es el acento más vistoso de los días fríos; su chasquido seco
y metálico, la nota que realza la helada.
"Ningún trino débil y vacilante,
un tributo al frío invernal
el solitario petirrojo paga"
(William Wordsworth, September 1819)
Reyezuelo, petirrojo y curruca, Nicolas Robert, siglo XVII. Fuente: Museo Nacional de Historia Natural (París)
Su nombre no es muy preciso
porque su cara, su garganta y su pecho son, en realidad, anaranjados, pero ello
se explica porque “naranja”, aplicado al color, es un término moderno que no se
usa hasta el siglo XVI (en castellano, el primer uso documentado es de 1491, en
un tratado médico, el “Hortus sanitatis”):
antes, se usaban “rojo pálido” (“rubrum
pallidum”) o “amarillo dorado” o “del color de la naranja” u otros. El rojo
se usaba para describir una gama amplia de tonos y así el pájaro entró en ese
espectro. Como es frecuente en los pájaros silvestres sin interés económico ni
cinegético, su nombre popular castellano no ha sido uniforme, de manera que encontramos
denominaciones con prefijos variados según la región, como peti-, pechi-, papo- y diversos apelativos como colorín o chichipán (éste, onomatopéyico).
Alexander Francis Lydon, Redbreast, 1880
Su nombre binomial es Erithacus rubecula: la primera parte deriva del griego ἐρίθακος (eríthakos), que a su vez viene del verbo ερυθαινω (erythaino, “enrojecer”). Rubecula es un diminutivo femenino de rubeus (“rojo”, y que luego daría “rubio”, pero esa historia sería una digresión —fascinante— que está fuera del caso). En casi todas las lenguas, su nombre une pecho o garganta con el color rojo. Un caso especial es el inglés, que usó primero “Ruddock” (del inglés antiguo Rudu, "rojo", del que también derivaría Ruddy, originalmente para nombrar a los pelirrojos) y luego el más descriptivo Redbreast (“pecho rojo”), que se encuentra ampliamente en la literatura y entre los ornitólogos. Pero el nombre popular es Robin, que es un hipocorístico de Robert y que entró en la isla con los normandos en 1066. Aunque en francés desapareció, en Inglaterra pasó a ser frecuente y, no se sabe cómo, puede que por proximidad a rubeus, se empleó como apodo popular para el petirrojo, Robin redbreast, igual que se usaban otros apodos para otros pájaros (Jenny wren, “chochín Jenny” o Tom tit, “herrerillo Tom”). Robin quedó como el nombre común, al menos desde finales del Medievo. También en inglés hay un color llamado “huevo de petirrojo” para referirse a un azul verdoso pálido, aunque en realidad ese es el color de los huevos del “Petirrojo americano” o “zorzal pechirrojo” (Turdus migratorius), que es otra especie; el petirrojo europeo, en cambio, pone huevos color crema con manchas marrones.
Jemima
Blackburn, Birds drawn from Nature, 1862. Petirrojo adulto (arriba) y ejemplar
inmaduro (abajo)
Dedicaremos tiempo a la larga historia de afecto entre esta ave y los británicos. El francés Toussenel se
quejaba de que ningún poeta había cantado al petirrojo, pero es que había leído
poco a los ingleses, ni siquiera a su compatriota y coetáneo, el historiador Jules Michelet quien, gran
amante de los pájaros, se atrevió con un poemita que se refería a su cercanía
con el hombre: “Je suis le compagnon / du
pauvre bûcheron.”
“Soy
el compañero
Del
pobre leñador.
…
Cuando
viene la helada
llamo
a tu cristal,
ya
no hay brotes:
¡Ten
piedad del pájaro!”
Una
antigua ilustración francesa en homenaje al petirrojo
Ha sido considerada como el ave de Gran Bretaña por su fidelidad a
los jardines, especialmente en invierno, cuando los demás pájaros se han ido,
por su brillante pecho, por su perfil regordete, por sus ojos grandes y
profundos. Es una verdadera ave antropófila, “visitante del patio de atrás”,
decidida a compartir el alimento del hombre. Su carácter invernal ya lo notó
Aristóteles atribuyendo su presencia, como hemos visto en el cuco, a la metamorfosis: pasado el verano, el colirrojo (Phoenikuros) se transformaría en
petirrojo y así el tinte pasaría de la cola al pecho.
"¿Eres tú el pajaro más amado del hombre,
el pájaro piadoso con el pecho escarlata,
nuestro pequeño petirrojo inglés;
el pájaro que viene a nuestras puertas
cuando los vientos del otoño sollozan...?"
(W. Wordsworth, El petirrojo persiguiendo a la mariposa, 1815)
Joseph Mallord William Turner, petirrojo de la Ornithological Collection de Farnley Hall, c. 1815-1820
En distintas ocasiones se lo puede ver acompañando a la Virgen con
el Niño, como en El jardín del Paraíso o
en la Virgen del rosal, de Shongauer.
Era un pájaro crístico, cuyo color, como en el caso del jilguero, se atribuía a
su presencia en la Crucifixión, donde se teñían de la sangre de Cristo, o a un
anuncio de la futura Pasión de Jesús. También se decía que el petirrojo ofrecía cada día una gota de agua a los condenados en el infierno, para aliviar su sed,
y así el calor chamuscaba su pecho.
Martin
Schongauer, Virgen del rosal, 1473, Iglesia de los Dominicos en Colmar
Detalle
de la obra anterior. Pueden verse juntos un pinzón y, sobre él, un petirrojo
Flora Thompson, narradora de la vida rural de la Inglaterra
victoriana, en sus memorias noveladas (la Trilogía
de Candleford, 1945) llega a decir que los niños, muy aficionados a cazar
pájaros y a saquear nidos, jamás dañaban a los petirrojos ni a las golondrinas porque se creía que estaban tutelados por Dios. Había muchas supersticiones sobre
las consecuencias de matar un petirrojo: la maldición llegaba a que murieran
los animales de la granja o a que las vacas dieran leche ensangrentada. Aun
así, sabemos que se comía, al menos en Francia (ingleses y franceses se han
acusado mutuamente de ser capaces de comer cualquier cosa): Cuvier, en 1817,
escribe: “Los petirrojos son muy deseados
y su carne tiene una grasa agradable que proporciona una comida muy delicada”.
Los ingleses lo han asociado a los cementerios y han producido
literatura sobre el tema. Quizás, verlos volteando hojas para rebuscar comida
llevó a pensar que cubrían con ellas los cadáveres insepultos. El cuento Babes in the Wood (“Los niños en el
bosque”, anónimo y editado por primera vez en 1595) habla de dos niños abandonados en el
bosque cuyos cuerpos, tras morir, son cubiertos por los petirrojos. Disney no
se resistió a hacer su versión en 1932, mezclándola con la historia de Hansel y Gretel y con final feliz,
claro. Thomas Percy escribió en 1765 un poema sobre esa historia:
“Así
vagaron estos pobres inocentes
hasta
que la muerte puso fin a su dolor,
murieron
en brazos del otro,
como
si carecieran del debido alivio:
esta
linda pareja ninguna sepultura
recibió
de ningún hombre
hasta
que el petirrojo
los
cubrió piadosamente con hojas.”
Randolph Caldecott, ilustración para “Babes in the Wood”, en una edición de 1879. Los petirrojos cubren con hojas los cuerpos de los niños
El poema de Percy también es un eco de Shakespeare, que mencionó ese hábito en Cimbelino, cuando
Arvirago, creyendo que el joven Fidele está muerto, dice:
“Perfumaré,
Fidele, tu triste sepultura
con
las flores más bellas mientras dure el verano
y
yo viva aquí. No te faltará la flor
que
es como tu rostro, la pálida prímula,
ni
la campanilla, azul como tus venas,
ni
la hoja de eglantina que, sin calumniarla,
no
es más fragante que tu aliento. El petirrojo
de
piadoso pico te traerá todo esto
–tan
piadoso que lleva la deshonra
a
los hijos pudientes que no dejan
a sus padres yacer en un mausoleo”.
Todas estas referencias tienen connotaciones que enlazan con la Misa de los Pájaros, una parodia
medieval de la liturgia en la que las aves representan papeles eclesiásticos
y en la que el petirrojo es el personaje destacado. Inspirado en ese tema, hay un
poema de John Skelton, «Philip Sparrow», de alrededor de 1509, en el que los pájaros
de East Anglia se reúnen para el funeral de un gorrión asesinado por un gato:
“¡Lauda anima mea, Dominum!
A llorar conmigo mirad que venís,
toda clase de pájaros
que ninguno quede atrás.
A llorar mirad que venís
con dolorosas canciones fúnebres,
algunos para cantar, y otros para
hablar,
algunos para llorar, y otros para
rezar,
Cada pájaro en su lugar.
Y el petirrojo oficia:
Y Robin el petirrojo
Será el sacerdote
Para cantar la misa de réquiem
Con suave gorjeo”.
Detalle de un petirrojo del Salterio de Macclesfield, c. 1330-40
El petirrojo fue símbolo de Robert Devereux, segundo conde Essex, muy
cercano de joven a la reina Isabel I, aunque luego ella le cortó la cabeza por
traidor. Un admirador anónimo, jugando con el nombre del conde, Robert, hizo un
elogio del petirrojo con su nombre popular, Robin.
“De todos
los pájaros que vuelan con alas
el petirrojo no tiene igual
porque puede cantar en los campos
y en la casa
y cantar todo el año”.
Un petirrojo en el Misal Sherborne, 1399-1407, Biblioteca Británica. En una cartela lateral, a la izquierda, figura su nombre medieval, “Ruddock”. Para asociarlo con el abad que encargó el manuscrito, Robert Brunyng, bajo el vientre del ave puede leerse “Robertus”, otro "Robin"
Ya vemos que la muerte y el petirrojo nunca han estado lejos. Para Emiliy Dickinson fue un símbolo de belleza
conmovedora, pero también de la indiferencia del mundo a su dolor:
“Temía tanto a
ese primer petirrojo,
Pero ahora lo
domino,
Me he acostumbrado
a él,
Duele un poco,
aunque...
Pensé que si
sólo pudiera vivir...
...hasta que
pasara ese primer grito.”
Una
edición de la poesía ¿Quién mató al señor Petirrojo?
Hay una poesía infantil, impresa desde 1744, Who killed Cock Robin? (“¿Quién mató al señor Petirrojo?"), muy
propia para memorizar porque el esquema se repite en cada estrofa. Ha sido muy
popular:
“¿Quién mató al señor Petirrojo?
Yo, dijo el gorrión,
con mi arco y flecha,
Yo maté al señor Petirrojo.
¿Quién lo vio morir?
Yo, dijo la mosca,
con mi pequeño ojo chiquitito,
Lo vi morir…”
Y así durante catorce estrofas, terminando con el zorzal cantando el salmo
fúnebre y el toro tocando a clamor. No sólo se ha recitado, se ha cantado en
innumerables versiones, unas más infantiles y otras más folklóricas.
Se ha sospechado que pudiera ser un cuento antiguo porque hay una vidriera del siglo XV en la Rectoría de Buckland (las vidrieras más antiguas de Inglaterra en la rectoría más antigua, de 1240), donde puede verse un pájaro asaeteado y, además, coincidiría con la difusión de la leyenda de la muerte del rey Guillermo II, apodado “Rufus” (“el Rojo”), que fue presuntamente asesinado de un flechazo. Otra interpretación, más simple y quizás, por eso, mejor, relaciona la poesía con un acontecimiento coetáneo de su primera edición: la caída, en 1742, del gobierno de Robert Walpole (otro Robin) por su oposición a la guerra con España.
Imagen de la vidriera de Buckland
donde puede verse un pájaro que arroja una flecha y otro atravesado por ella.
¿Es una ilustración de la poesía? La casi total ausencia de pigmentos hace más difícil la identificación del tema
El petirrojo siempre ha sido considerado por la cultura
inglesa como una visita deseable en el hogar, como el cartero, y así empezó la
relación del pájaro con la Navidad. La costumbre de enviar tarjetas de
felicitación en esas fechas empezó en 1843 y el petirrojo era un elemento muy
frecuente de la iconografía típica. Hay varios factores que pueden explicarlo:
en primer lugar, es un ave más presente en invierno; además, se contaba una
historia según la cual el pájaro, para calentar al Niño Jesús, abanicó el fuego
del establo para avivarlo, lo que hizo que se quemara el pecho. Finalmente,
los carteros de Londres eran apodados “Robins”
porque llevaban una casaca roja. El resultado fue un despliegue de cursilería
victoriana que llegó a incluir petirrojos muertos, que puede que movieran a la
emoción y a la lágrima fácil.
Esta relación no acabó con la era victoriana. En 2016, la cadena británica de alimentación Waitrose hizo su propia versión del “vuelve a casa por Navidad” en un anuncio de su campaña navideña, aunque el que tenía que volver no era el hijo, sino el petirrojo. No hay nada en el video que sea mínimamante realista, pero cuántos suspiros de candor habrá provocado…y cuántos encargos de Christmas puddings.

.jpg)

















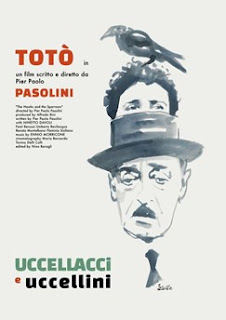

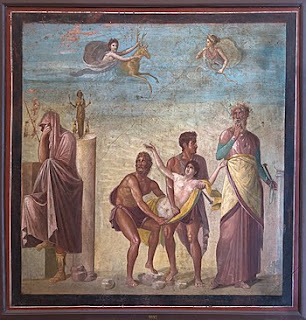
Como siempre, excelente trabajo. Enhorabuena
ResponderEliminarMuy bonitas las leyendas. Parece que es un pájaro del que no se puede decir nada malo. En un habitante deseable.
ResponderEliminar