DEL ORIENTE MARAVILLOSO
Joseph
Wolf, Pareja de faisanes Lady Amherst (Thaumalea amherstiae), ilustración de “Una
monografía de los fasiánidos o familia de los faisanes” de Daniel Giraud
Elliot, 1870-1872
Toda una sucesión de acontecimientos fortuitos, desde el Bing Bang, ha dado como resultado una reunión de seres deslumbrantes, algunos con un diseño inverosímil. Como en el ave del paraíso o el pavo real, toda la ensoñación que sentimos ante algo hipnótico la reproducimos en la admiración por las aves. Los encuentros que provoca la imaginación identificaron el mágico Oriente con estos seres radiantes. Entre ellos, los que más pronto parecieron reunir todas las maravillas fueron los faisanes, con su sorprendente variedad, aves magnificentes que caminan vanipavas como si se abanicaran la pechuga, como las favoritas en el harén de la pajarera. Poseerlas era un emblema de distinción y de lujo, ya fuera en el jardín o en la mesa, un clásico ejemplo de consumo ostensible que empezaba por lo remoto de su origen, en un tiempo, no muy lejano, en el que la distancia geográfica equivalía a la distancia cultural. Si el gorrión era el proletario de los pájaros, el faisán representaba su aristocracia.
Juvenal las llamaba Scythicae volucres, “aves escíticas”, porque la especie más conocida, el faisán común (Phasianus colchicus) tenía allí su hábitat originario (Escitia era la estepa continental entre el mar Negro y el Himalaya); en realidad, ese era el límite occidental de la extensión de los fasiánidos, que vivían mayoritariamente en el este de Asia. Pero el nombre que triunfó derivaba de su supuesta cuna y proviene del griego φασιανός (“Fasianós”), es decir, del río Fasis, en la Cólquide (actualmente, río Rioni, en Georgia), donde llegaron Jasón y los argonautas a buscar el Vellocino de oro y, supuestamente, tomaron alguna de estas aves. La primera referencia al ave de Fasis es del siglo V a.C., en Las aves, de Aristófanes, donde se lee el adjetivo Φασιανικός (“Phasianikós”), el ave fasiana. En uno de sus epigramas, Marcial, hablando por boca de una de estos pájaros, dice “Argoa primum sum transportata carina, ante mihi natum nil nisi Phasis erat” (“Fui transportada por primera vez en la bodega del Argo, antes no conocía nada salvo el Fasis»”). Su procedencia, junto al mar Negro, le dio también el apodo griego de Pontikos Ornis («el pájaro del Ponto»).
Faisán en un mosaico de la Villa del Aviario, Cartago. Museo del
Bardo, Túnez
Como los faisanes
son polimorfos, las referencias antiguas son variadas y confusas. Dos autores
(Ctesias y Eliano) dan el nombre de Alektryōn
(que algunos traducen simplemente como «gallo salvaje»)
a un pájaro que se había visto en la India, de gran tamaño, de color dorado y
azul verdoso oscuro y que brillaba como una esmeralda, con una cresta de tono
abigarrado y una cola plana que se arrastraba como la de un pavo real.
Generalmente se identifica con el monal
del Himalaya (Lophophorus impejanus),
también conocido como faisán impeyano.
Charles Robert Knight, una pareja del Faisán impeyano del Himalaya (Lophophorus impejanus) en “A Monograph of the Pheasants, volumen 1”, por William Beebe, 1918
Tragopan (τραγóπαν) es otro vocablo griego para un ave que ha dado nombre al género homónimo. Plinio creía que
se trataba de un ave mítica de mayor tamaño que un águila, con cuernos curvados,
de color rojo óxido excepto la cabeza, que era violácea. Lo cierto es que las
cinco especies de este género tienen cuernos carnosos, aunque no son grandes.
Henrik Grønvold, Las cabezas de las cinco especies de Tragopan,
en William Beebe, “A monograph of the pheasants”, 1918-1922
Como Herodoto relatara
en el primer libro de su Historia el
encuentro entre el sabio Solón y Creso, rey de Lidia, haciendo hincapié en el
orgullo del soberano envanecido por su riqueza, de ahí nacería una anécdota
apócrifa según la cual Creso le preguntó si había conocido algo más espléndido
que su corte de Sardis, a lo que Solón contestó que, en efecto, había visto
gallos, faisanes y pavos reales, todos más hermosos que los suntuosos palacios
lidios. Así, soberbia, magnificencia, sofisticación y belleza quedaron unidas
para siempre, comprometidas en las mesas de los opulentos.
Joseph Wolf, Faisán de Elliot, 1865
En 1454, un año después
de que Constantinopla cayera en manos de los turcos, Felipe el Bueno, duque de
Borgoña (el que instituyó la orden del Toisón
de Oro), reunió en un banquete en Lille a sus nobles a fin de comprometerse
en una cruzada para recuperar la ciudad; lo hicieron en nombre de Dios y de la
Virgen, pero juraron sobre un faisán y un pavo real a los que ataviaron con el
escudo de Felipe. Esa cruzada nunca llegó a emprenderse, pero ¿fue el faisán el
recuerdo de la Cólquide, de donde eran originarios tanto la propia ave como el
Toisón de Oro? Un cronista de la época, Mathieu d'Escouchy, hizo un relato
detallado del acontecimiento:
«Tras la aparición de un gigante
escoltando a una dama representante de la Santa Iglesia, aparece en el salón
del banquete el Toisón de Oro, rey de armas, que llevaba en sus manos un faisán
viviente, adornado con un rico collar de oro, adornado con finas piedras y
perlas; y tras este Toisón de Oro venían dos doncellas junto a dos caballeros
del Toisón de Oro. Avanzaron ante el duque, donde después de hacer una
reverencia, el dicho Toisón de Oro le habló al duque de esta manera:
‘Muy alto y muy poderoso príncipe, y mi muy formidable señor,
mira aquí las damas que muy humildemente se encomiendan a ti; y por ser
costumbre instituida antiguamente, después de grandes fiestas y asambleas
nobles, presentamos a los príncipes y señores y a los nobles el pavo real o
alguna otra ave noble para pedir deseos útiles y válidos, para este tema he
sido enviado con estas dos damas para presentaros a este noble faisán,
rogándoos que lo guardéis en memoria.’
Dichas estas palabras, el duque imprimió un breve guion, que proclamó ante el Toisón de Oro y dijo en voz alta: ‘Prometo a Dios, mi Creador, a la gloriosa Virgen María, a las damas y al faisán, a quien haré y mantendré lo que proclamo por escrito’.»
Anónimo, Felipe el Bueno e Isabel de Borbón en la Fiesta del
Faisán en Lille en 1454, conocida como “Le voeu du faisan”, siglo XVI, Rijksmuseum
Otras veces ( aquí
o aquí)
nos hemos referido a la colección de animales de Ptolomeo II Filadelfo. Los ejemplares
exóticos de los Ptolomeos parecen haber sido menos objeto de estudio que de
admiración y más aún de prestigio, para demostrar la prosperidad y el poder del
soberano. Aunque en Alejandría existía el Museion
ptolemaico (un centro de estudios al servicio de los eruditos), hay motivos
para creer que los animales exóticos de la corte no estaban adscritos a él,
sino que dependían directamente del rey. No puede hablarse de un zoológico, como
a veces se ha dicho, porque su fin no era exponerlos a los visitantes ni menos
aún a los científicos, sólo reunir animales que la naturaleza había mantenido
separados y cuya mezcla hablaba del poder fascinante de su propietario. Ateneo de Náucratis, en El banquete de los eruditos, lo describió:
“Tienen también faisanes, a los que llaman
tétaroi [τέταροι], que no sólo solían enviar a buscar desde Media, sino que
también solían poner los huevos bajo gallinas nodrizas, por cuyo medio criaban
un gran número, a fin de tener suficiente para la comida; pues lo llaman comida
muy excelente. Esta es la expresión de un magnífico
monarca, que confiesa no haber probado nunca un faisán, pero que solía guardar
estas aves como una especie de tesoro.”
Hishikawa Moronobu, libro ilustrado “Compendio de jardines modelo”, período Edo, 1691, MET. Representa un modelo de jardín con faisanera
La posesión de un ave tan brillante fue como la exhibición de una joya
preciada, pero ese carácter llevó al faisán a ocupar un lugar preferente como
delicadeza culinaria y, consiguientemente, como trofeo de caza.
ilustración del faisán dorado por William Hayes en “Portraits of Rare and Curious Birds from the Menagery of Osterly Park, Londres”, 1794
Ya era un manjar en la antigua
Atenas, si hacemos caso de Aristófanes: en Las
Nubes, un padre, Estrepsíades, intenta que su hijo, Fidípides, fanático de
los caballos, abandone una afición tan cara y estudie en una escuela de
sofistas dirigida por Sócrates:
«-Estrepsíades: “! ¡Quieto! ¡Calla! No
digas tonterías. Pero, si te preocupa el patrimonio de tu padre, conviértete en
uno de ellos y abandona la equitación”
-Phidípides: “¡Por Baco, no lo haría ni aunque me dieras los
faisanes que cría Leogoras!”»
En Marcial hay referencias
culinarias que incluyen maravillas como pavos reales (pavones), flamencos (phoenicopteri)
y faisanes (phasianae), seguramente
por su origen remoto, lo que las convertía en comidas más exquisitas. Según
Alejandro Severo en su Historia Augusta,
el faisán figura entre los refinados manjares que hace servir el emperador
Heliogábalo:
“En las calendas de enero, así como en las
fiestas de la Gran Madre, los Juegos de Apolo, la fiesta de Júpiter, las
Saturnales y otras fiestas de este tipo, se le servía un ganso y un faisán, y a
veces incluso un par de gallinas además de los dos.”
Réplica del mosaico de Orfeo hallado en la villa romana de Woodchester,
c. 325 d.C., donde pueden verse, en el tondo, los animales que acuden a la
música de Orfeo, entre ellos un faisán
El carácter de alimento ostentoso se demuestra por contraste en los ejemplos de austeridad. En la misma obra de Alejandro Severo se hace otro comentario sobre el sobrio emperador Pertinax: “Nunca comió un faisán en una fiesta privada ni se lo envió a nadie.” Amiano Marcelino, en sus Historias, dice que el emperador Juliano rechazaba las comidas caras: “Prohibió que se exigiera y trajera faisán, vulva y ubres de cerda, contentándose con comida barata y casual de soldado.” San Ambrosio (Hexaemeron), criticando la ostentación, dice: “Es comparable a explicaciones inútiles, a un banquete refinado y opíparamente dispuesto en el que se sirven en apariencia faisanes y tórtolas, pero en realidad se come un pollo o se presenta un pollo relleno de ostras o moluscos.”
Wang Yuan (dinastía Yuan, siglo XIV), Faisán y pajarito con
melocotonero y bambú, Museo del Palacio, Pekín
Como el cortejo de los faisanes explica el
despliegue del plumaje de los machos, el hombre, animal al fin y al cabo, ha
copiado su exhibicionismo, como ya vimos en el uso que se ha dado a las
plumas en todas las culturas que han dispuesto
de ellas. En China, las plumas de la cola del faisán orejudo azul se destinaban
al casco imperial, mientras sus generales lo adornaban con las del faisán
orejudo pardo.
Joseph Smit, Faisán orejudo azul (Crossoptilon auritum) en “Aves
de las Indias Orientales Holandesas” de Hermann Schlegel, 1863. Es de los raros
faisanes sin dimosfismo sexual, que es lo normal en casi todos los fasiánidos. Teofrasto,
comentando a Aristóteles, dice: «En los faisanes, el macho no sólo es tan
superior a la hembra como suele ser el caso, sino que lo es en un grado
infinitamente mayor.»
Joseph Smit, Faisán orejudo pardo (Crossoptilon mantchuricum) en
“Aves de las Indias Orientales Holandesas” de Hermann Schlegel, 1863.
Pocos casos hay de
éxito en la difusión de una especie como el del faisán común (Phasianus colchicus), todo gracias a la
pasión por la caza. Los romanos parecen los responsables de su extensión por
Europa, donde el pobre animal alcanzó la cumbre de las batidas de aves. El
registro más antiguo de su presencia en Inglaterra está en el tratado «De inventione Sanctae Crucis». En uno de
sus manuscritos, hacia 1177, se encuentra la siguiente lista de pagos
prescritos por Harold II, último rey anglosajón, para las casas de los
canónigos, en 1059:
"Ahora bien, para cada canónigo había tales peticiones: una
en la fiesta de San Miguel hasta el inicio del ayuno, o XII mirlos, o II
garzas, o II perdices, o un faisán, otras veces patos o gallinas."
Joseph Wolf, Faisán común (Phasianus colchicus)
En el Reino Unido se
convirtió en el objetivo esencial de las jornadas de caza, sobre todo en el
siglo XIX, cuando la aristocracia territorial debía marcar distancias con la
pujante burguesía y pobló sus tierras con cantidades ingentes de faisanes. Esa obsesión hizo que se considerara alimaña
todo animal que no fuera comestible y compitiera con él, a fin de que nada
afectara a la abundancia de trofeos; se mataban zorros y mustélidos, incluso
ruiseñores porque se decía que su canto alertaba a los faisanes. Esta afición
se exportó a Estados Unidos (se llevaron en 1773), donde el norte, de Montana a
Minnesota, ha sido el paraíso de los cazadores; en 1940 se mataron allí
cuarenta y dos millones de ejemplares (previamente criados en granjas). La crisis bancaria de 2008 redujo
drásticamente las batidas (ahora “sólo” se cazan unos seis millones al año)
porque la mayoría eran organizadas por bancos y grandes empresas, que tuvieron
que ajustar las prebendas y reorientar las regalías a sus clientes
privilegiados: por lo visto, allí también tienen su propia “escopeta nacional”.
Dos faisanes en
la obra de Konrad Gessner, “Historiae
animalium liber III, qui est de auium natura”, 1555
A la caza del faisán se le dieron significados espirituales. En
Tomás de Cantimpré (De natura rerum)
y en Vicente de Beauvais (Speculum
naturale) se enumeran casi todas las características y el comportamiento
del animal que se repetirán durante siglos, aunque la fuente cristiana más
antigua es el Physiologus, donde se dice que el faisán, sorprendido por un humano,
hace que sus crías se dispersen por el campo y se ofrece como presa: así engaña
al cazador y se va contento porque lo ha engañado; «El Santo Basilio dice esto: “Así el enemigo engaña a la gente... así
como el pájaro engaña al cazador, así el diablo utiliza intrigas para dañar
nuestras almas”».
Salterio de Luttrell, folio 84v, c. 1320-1340, Biblioteca
Británica
Se hablaba de diversas formas de caza del faisán: según Konrad von Megenberg el cazador se esconde tras una tela que tiene una mancha roja («rôtes flekel») y que atrae al ave hacia la red; comenta también que se siente fascinado por su propia imagen pintada. En el manuscrito de Concordatio Caritatis la mancha roja es triangular y está sobre un escudo, lo que está relacionado con la Trinidad y la sangre de Cristo. El texto dice que el faisán es comparable a Santo Tomás quien por el rojo de la sangre de Cristo «sua animositate, id est fidei fortitudine fuit captus» («Fue cautivado por su coraje, es decir, por la fuerza de su fe»).
Caza del faisán en el Concordatio Caritatis de Lilienfeld, manuscrito
de la abadía de Lilienfeld, c. 1351-1358. Proyecto de Microfilm Monástico, No.
4527
Otra
imagen es la del faisán escondiendo su cabeza en la nieve. Joachim Camerarius la
ve como «stolidae persuasionis luculenta imago»
(«espléndida imagen de la persuasión de los
estúpidos»). En el emblema que sigue,
la leyenda dice: «Desgraciado
el que oculta cuidadosamente sus crímenes, pero éstos son eternamente
manifiestos a Dios.»
«Opinión equivocada», emblema de Joachim Camerarius, Symbolorumet Emblematum
ex volatilibus et insectis desumtorum centuria tertia collecta, Núremberg,
1597, Biblioteca digital del Real Jardín Botánico de Madrid
Se decía
que cuando llueve se esconde en los bosques, pero cuando sale puede ser
cazado fácilmente: «In aura turbida et pluviosa tristat etiam latet, in sereno vero
progreditur et tunc de facili capitur» («En viento tempestuoso y lluvioso está triste y escondido, pero
en uno claro avanza y luego es fácilmente capturado»). El motivo del faisán escondiéndose cuando llueve se quiere
relacionarlo con san Pedro, que estuvo de luto en el calabozo,
pero cuando el ángel lo liberó del cautiverio, salió feliz, «como si voluntariamente
hubiera pasado por el martirio por Cristo» («quasi voluntarius pro Christo martirium sit pergressus»).
Este contraste espiritual entre la lluvia y el sol se puede ver de nuevo en el Concordatio Caritatis.
«Cum pluit est vanus, sereno ridet phasianus» («Cuando llueve es en vano, el faisán sonríe serenamente»), en el Concordatio Caritatis de Lilienfeld, manuscrito de la
abadía de Lilienfeld, c. 1351-1358. Proyecto de Microfilm Monástico, No. 4527
Johann
Heinrich Zedler, en su monumental enciclopedia, Grosses Universal-Lexicon (1732-1754), afirma que el faisán se
enamora tan profundamente de su propio reflejo en el agua que no puede
separarse de él y así puede ser atrapado fácilmente. La genealogía de esta idea
llega, como hemos visto, hasta von Megenberg y a otra obra coetánea, «Le Livre du roi Modus et de
la Reine Ratio», que ilustra sobre cómo
cazar al pájaro: se le puede atraer a una trampa colocándole hábilmente un
espejo.
Trampa para faisanes con un espejo en el «Livre du
roy Modus et de la royne Ratio, qui parle des deduis et de pestilence», ms. fr.
12 399, c. 1379
En su
amor por su propio reflejo, era inevitable que se encontrara con Narciso y así se
representan en un tapiz francés o flamenco.
Tapiz de mil
flores, con Narciso mirándose en la fuente, Francia o Flandes, c. 1500, Museo
de Bellas Artes de Boston. Puede verse al faisán en el borde de la izquierda,
imitando a Narciso
En
tiempos más modernos, su asociación con la caza es más prosaica, como
naturaleza muerta o para representar imágenes de cetrería o de perros de
muestra.
Michael Wolgemut, Retrato de Levinus Memminger,
hacia 1485 -1490, Colección Thyssen-Bornemisza. Al fondo, en el cielo,
dos halcones se abalanzan sobre un faisán y uno de ellos lo atrapa
Taller de François
Desportes, Pompée y Florissant, perros de la jauría de Luis XV, 1739, Louvre.
Sobre el árbol, un faisán en el centro, entre un picapinos y una oropéndola
Jan Weenix, bodegón de caza, c. 1708, Mauritshuis, La Haya
A veces, se
le asignaba un lugar tan importante que parecía necesario darle significados
nuevos. Así lo vemos en la Rueda de la Fortuna del Tapiz
de Michelfeld, una xilografía de Durero, seguramente porque el lujo de su
plumaje parecía adecuarse al símbolo del rico injusto. Esta obra es una serie
de grabados alegóricos de la injusticia social. En una de sus partes, el tema
clásico de la Rueda de la Fortuna,
vemos a una mujer que encarna el Tiempo y que, ayudada por el zorro, mueve la
rueda sobre la que se disponen varias aves, entre ellas el faisán. A la derecha
de la imagen desfilen encarnaciones de diversos grupos sociales.
Alberto
Durero, el tapiz de Michelfeld, c. 1526, Galería Nacional de Washington. El tiempo (una mujer) y un astuto zorro
hacen girar la rueda de la fortuna. Los pájaros innobles (la urraca, arriba, es
el rey; el arrendajo, a izquierda, y el faisán) gobiernan, mientras los pájaros
nobles (el águila, el pavo real y el halcón) son vencidos y ocupan el lado
inferior de la rueda
Πουλολόγος (Pulólogos, “Libro de los pájaros”) es un poema bizantino, anónimo, que data probablemente de finales del siglo XIV. En él se cuenta que el águila, emperatriz, convoca a todos los pájaros para celebrar el nacimiento de su hijo. En esa reunión, el flamenco acusa al faisán de llevar un atuendo lujoso y de pretender ser un sebastos, un título honorífico que se otorgaba a la nobleza bizantina. Es decir, se le acusaba de snob.
«Quien te contemple, faisán, vistiendo esa ropa
que llaman atypin, adornada con color piezas
de rojo por fuera, y un poco de amarillo
y azul oscuro y verde, rojo oscuro y azur,
diría que tú eres un joven señor de [la familia] Kinnamoi…»
La
pintura religiosa siguió teñida de simbolismo animal, especialmente en los
temas marianos, como tantas
veces hemos visto. Así, en el llamado
Tondo Cook, la Adoración de los Magos iniciada por Fran Angelico y terminada
por Filippo Lippi unos veinte años después, donde un faisán es atrapado por una
rapaz sobre el establo del nacimiento. Fue en la década de 1440 cuando los dos
hijos de Cosme de Medici, Piero y Giovanni, ambos veinteañeros, desarrollaron
sus propias insignias personales: Piero eligió el halcón y Giovanni, el pavo
real. La escena de caza es una advertencia a los enemigos del régimen mediceo.
Fra Angelico y Filippo Lippi, Adoración de los Magos, 1440-1460,
Galería Nacional de Arte de Washington. Sobre el tejado puede verse la caza del
faisán por el halcón
La
frecuencia de las representaciones del faisán, muchas veces con una motivación
puramente decorativa, dado su atractivo, lo relacionó con el pavo real (recordemos
que ambos son descritos como «pájaros nobles» en el Banquete del Faisán
de Lille). La serie de imágenes puramente decorativas comienza ya en la
antigüedad. La identificación del ave suele ser difícil y sólo se pueden
distinguir aves de fantasía similares por sus plumas o por el patrón de rayas
de la cola. En esos casos, su presencia es «pro dignitatis causa», por el simple prestigio de su belleza. Muchos decoradores sólo
conocían al faisán por referencias y lo representaban como un ave colorida de
cola larga.
Mosaico de la bóveda
del Mausoleo de santa Constanza, s. IV, Roma. Entre la abigarrada decoración
puede reconocerse un faisán
Hay
muchos más ejemplos, como en el Códice
Dioscórides de Viena, un manual farmacológico de la Antigüedad tardía,
donde encontramos una tabla con aves, aparentemente sin conexión con el texto,
ni siquiera como indicación dietética, entre las que puede distinguirse un faisán.
Códice Dioscórides,
página 483 v., c. 512, que representa una tabla con aves; abajo, a la derecha,
el faisán común es inconfundible. Biblioteca nacional de Austria, Viena
Un ave tan llamativa tuvo un papel destacado como adorno en los manuscritos, cuyas marginalia se llenaban de todo tipo de criaturas maravillosas destinadas a deslumbrar —y a distraer— los momentos de oración y estudio. ¿Quién no pasaría horas recorriendo la mirada por esas páginas llenas de formas vívidas y asombrosas, incluso a costa de perder de vista el motivo principal del libro?
Willem Vrelant, Breviario de Felipe el Bueno, c.
1460. La página representa a Ferry de Clugny, obispo de Tournai, postrándose
ante la Virgen y el Niño. Entre los marginalia hay tres aves brillantes: un
pavo real, en lo alto, y dos faisanes a la izquierda































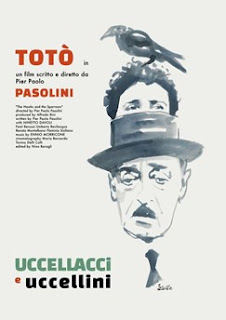

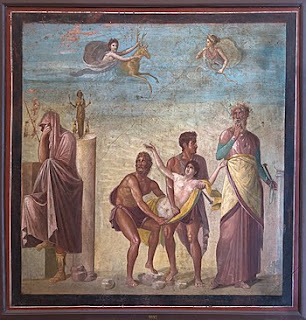
Comentarios
Publicar un comentario