CONVIVIR CON AVES
Chous ático (jarra de vino) con un niño sosteniendo un pájaro, c. 425 a.C., Museo de Boston
Hay varias formas de nombrar a
las especies que viven junto a los humanos. Se habla de sinántropos o
antropófilos, términos referidos a animales no domésticos ligados al hombre (gorriones,
palomas, cigüeñas, urracas…); el animal doméstico califica a la especie
domesticada, con una larga historia de selección y transformación. Acercando
más el foco, el animal familiar implica un reconocimiento individual, una
relación privada, afectiva y una cierta “infantilización” o subjetivación
psicológica, con supuesta reciprocidad: es el concepto de mascota, todo un "lubricante familiar".
El fenómeno de los pájaros familiares no nos es patente hasta la antigua Grecia porque, aunque frecuentes, los pájaros egipcios, hasta donde sabemos, estaban en otros contextos. Desde la infancia, los animales eran una parte de la vida familiar helénica, fueran útiles o no. Se desarrollaron ciertas convenciones en torno a los que se consideraban mascotas apropiadas, y muchas representaciones las reflejaban. A su vez, la literatura y las imágenes reforzaron a ciertas especies como símbolos de libertad infantil, de virtud de esposa, de belleza juvenil o de virilidad. Plutarco dice que un vínculo entre un humano y un animal puede ser tan estrecho que parezca “eros”. Ya vimos el importante papel que jugaron las aves en las estelas funerarias. Por lo que sabemos, los griegos tenían loros, estorninos, cuervos, urracas, codornices, perdices y ruiseñores.
Hay un pasaje significativo en
Plinio el Joven, que cuenta que el senador romano M. Aquilius Regulus, afligido
por la pérdida de su hijo, sacrificó alrededor de la pira a todos sus queridos
animales domésticos, entre los que había muchos caballitos, perros, ruiseñores,
loros y mirlos. Griegos y romanos también tuvieron patos, a
los que llamaban en diminutivo afectuoso, en griego nettarion (de netta,
“pato”) y en latín aneticula
(“patito”). Esos epítetos cariñosos se extendieron a los humanos: Columba (paloma) era un frecuente apelativo
femenino, normalmente amoroso; Marco Aurelio, refiriéndose a su hija pequeña,
dice en una carta: “quid autem passerculam
nostram Gratiam minusculam” (“¿Y qué
crees que está haciendo nuestra pequeña gorriona, la pequeña Gratia?”)
Chous ateniense con unos niños jugando con un cisne, Instituto de Arte
de Chicago
La codorniz, como la
perdiz, tenía su parte en los banquetes y en las escenas de tocador. Fácilmente
domesticada y con un agradable plumaje, era llamada "áthurma (juguete) de Ártemis". De hecho, Delos, la isla en la que
nacieron los hermanos Ártemis y Apolo, se llamaba también Ortigia (de Ortyx, “codorniz”). También Siracusa se
llamó primero Ortigia, y su diosa poliada era Ártemis. Según Diógenes Laercio,
Aristipo pagó cincuenta dracmas por una y el filósofo Porfirio (De abstinentia) dice que trajo de
Cartago una perdiz a la que crio y que era tan mansa que jugaba con él, le respondía
y se quedaba callada cuando él quería estar en silencio. Marcus Cornelius
Fronto recuerda en una carta su propia infancia cuando habla de la devoción de
su nieto por las gallinas, los pichones y los gorriones:
“También siente devoción por los pajarillos; le encantan las gallinas,
las palomas jóvenes y los gorriones. A menudo he oído decir a quienes fueron
mis tutores y maestros que desde mi más tierna infancia sentí pasión por esas
cosas. En cuanto a mi afición, sin embargo, por las perdices en mi vejez, no
hay nadie que me conozca mínimamente que no sea consciente de ello.”
Niño y pájaro en un
chous ático de figuras rojas, segunda mitad del siglo V a.C. El pájaro parece
atento al niño, que mantiene con él una actitud conversacional, quizá tratando
de enseñarle a hablar (podría ser un cuervo o ave similar). Museo de Boston
La agradable voz de la codorniz, “adyfonos” (“de voz dulce”, según el comediógrafo Pratinas) y su plumaje mixto la hacían muy apreciada como mascota. ¿Fueron estas las
cualidades que la convirtieron en favorita de los niños en la antigua
Roma? Plauto atestigua que los hijos de los patricios tenían grajos, patos y
codornices para divertirse. Estas últimas eran capturadas y domesticadas como señuelo
y para combatir, aunque fue un juego que no arraigó tanto como en Grecia. Las
peleas de gallos y codornices se convirtieron en una pasión ateniense demasiado
popular, a juicio de Sócrates. Plutarco afirma que Alcibíades llevaba
una codorniz bajo su capa en su primera aparición pública. Al parecer, eran
normales entre los jóvenes acomodados. Platón (Las leyes) dice que llevaban codornices bajo sus mantos, listos para
enfrentarse en un desafío que recuerda en parte a las peleas de gallos: la
codorniz se colocaba dentro de un anillo y recibía un capirotazo en la cabeza:
si el ave retrocedía, el propietario perdía la apuesta. Ateneo de Náucratis habla despectivamente de la locura
por las codornices, la “ortugomanía”.
Atribuido al “Pintor de la jaula”, kylix ático con un joven sosteniendo una jaula con una perdiz, c. 485-480, Museo Británico
En cuanto a otras gallináceas, Plauto incluye a la
gallina entre las mascotas y Juan Zonaras, un cronista bizantino del siglo XII,
nos cuenta que el emperador Honorio tenía una gallina llamada Roma a la que amaba más que a la propia ciudad.
Un capítulo aparte es el de las aves que se entrenaban para
imitar el lenguaje humano: estorninos, cuervos, urracas y loros. El ruiseñor
era muy popular como "mascota parlante" (aunque no hablara, su canto
era suficientemente evocador) y Clemente de Alejandría reprochaba a las mujeres su
insensatez por su afición a ellos. Hay que recordar a Séneca, que menciona a
quienes "no escatiman esfuerzos en
la crianza de cachorros, pájaros y otras mascotas tontas".
Probablemente, pocas personas compartían el desdén de los estoicos por el apego
sentimental a los animales: en el Satiricón
de Petronio, un padre lamenta el hecho de que su hijo padezca una afición
enfermiza por las aves (“in aves morbosus”).
Un loro alejandrino en mosaico helenístico, realizado en Pérgamo a
mediados del siglo II a. C., situado la Sala del altar del Palacio V de la
Acrópolis de Pérgamo
Esto nos lleva a mencionar una práctica interesante
que hemos visto en varias ocasiones, creación de la época helenística: el
epitafio animal. Quizás, el epitafio al loro de Corina, por Ovidio, y el
caso del gorrión de Lesbia, por Catulo, sean los
casos más conocidos, pero en absoluto los únicos. En consonancia con el cambio
de la mentalidad, que se reflejó en un aumento del interés y de la sensibilidad
por los niños y los esclavos, también se puso de moda componer epitafios para
mascotas mimadas. En muchos casos, están llenos de un patetismo exagerado y a
veces se dan a esos favoritos características humanas, en un lenguaje que
contiene imitaciones de pasajes de poetas famosos. Un ejemplo, menos conocido,
lo encontramos en una estela griega de Siracusa, de finales del periodo
helenístico, sobre la tumba de un ruiseñor:
“Ha perecido
el ruiseñor que antaño deleitaba el alma de los navegantes, ahora canta en el
seno de la inmortal Afrodita.”
Niño con un pato, copia de un original helenístico, s. II, Galería Borguese
A veces, son las críticas a la
cría de animales domésticos las que ponen de relieve su popularidad y son una
ocasión para ridiculizar al propietario que trata a su animal como si fuera un humano.
La historia de Eliano sobre el filósofo peripatético Lacides y
el fastuoso funeral que dio a su fiel ganso era, obviamente, un rumor, muy
posiblemente un cotilleo malicioso.
Detalle de un fresco en la villa de Poppaea,c. 70 d. C., Oplontis, Italia
Pintura en el Viridarium (pequeño jardín) de la Villa Poppaea en Oplontis, siglo I d.C
La pintura mural romana fue
ocasión para desplegar todo el atractivo que tenían las aves. Plinio menciona a
Espurio Tadio, de la época de Augusto, como el hombre que introdujo por primera
vez la moda de pintar paredes con escenas de jardines y de la vida rural. Una cultura
amante de los jardines era, por extensión, amante de las aves, que se hicieron
comunes como motivos decorativos.
Jaula en medio de un jardín, detalle de un fresco de la villa de Livia en Prima Porta, siglo I a.C., Museo Nacional Romano
El ave enjaulada tuvo su gran impulso en la cultura romana. Desde finales de la República, los romanos muestran su presencia doméstica en una amplia gama de géneros literarios, en frescos y mosaicos. Este rasgo, aparentemente nuevo, es coherente con el lujo y la ostentación. Sabemos de aviarios en las villas patricias, como el que construyó Varrón en su villa de Casinum (al que ya nos referimos aquí), un despliegue que expresaba todo el poder territorial y las redes comerciales que habían desplegado por el mundo conocido. Pero en ese caso no se trataba de animales familiares, sino de colecciones que servían a la vanagloria del propietario.
Reconstrucción del aviario de Varrón, por Pirro Ligorio, Antiquae Urbis
Imago, 1561
Perdiz en una jaula,
Museo del Bardo, Túnez
Encontramos referencias a
jaulas fastuosas, fabricadas en oro, plata o marfil. Estacio, en una de sus Silvas,
canta a un difunto loro de Aurelius Melior, en el que la jaula es el
hogar del pájaro a imagen de la villa de su propietario, un recinto adecuado
para un animal parlante, casi antropomorfo, un símbolo de educación y
civilización.
“Qué hogar poseías, reluciente con su cúpula roja,
qué fina hilera de varas de plata tejidas con marfil,
las puertas sonando estridentemente a tu pico,
y las puertas ahora, haciendo su propio lamento. Esa feliz
prisión está vacía y el clamor de tu estrecha morada ya no existe.”
La frase que mejor expresaba la
idea de tener una mascota era in deliciis
habere, “tener como deleite”, deleitar a su
dueño. Quienes gastaban pequeñas fortunas en adquirir pájaros eran a veces vistos como estúpidos, pero eran tratados con más tolerancia que los glotones
que comían cualquier cosa que revoloteara:
“Aunque yo consideraría a aquellas personas que pagan grandes sumas en cobre y plata por el placer que les dan sus mascotas simplemente porque las poseen, como menos insufribles que aquellos que limpian de todas sus aves el río Fasis en el Ponto y los estanques del lago Meotis en Escitia; ¡es más, ahora están en su borrachera eructando pájaros traídos del Ganges y de Egipto!” (Columella, De Re Rustica)
Loros, Mosaico de una casa en el Aventino, siglo I-II, Museo Nacional Romano
Antípatro de Sidón describe la tumba de un ama de casa decorada con el relieve de un ganso para representar su cuidado del hogar. Tales representaciones de mujeres junto a aves sugieren que eran compañeras adecuadas. Aunque no hablaran o hicieran trucos, los pájaros parecían ser las mascotas preferidas entre ellas, mientras los hombres solían preferir a los perros. Ya contemplamos a Penélope, el parangón de la virtud femenina, disfrutando de la visión de sus gansos. Las imágenes de pájaros y mujeres en escenas familiares parecen reflejar estabilidad doméstica, tranquilizadora para el espectador griego antiguo. Hasta qué punto esta división en el trato con los animales domésticos puede considerarse suficientemente nítida es objeto de debate.
Artemisa da de comer a un cisne, lecito ateniense de figuras rojas del siglo V a. C., Museo del Hermitage
Oinochoe beocio, ff. siglo V, MET. Un danzante contemplado por otro y por un pájaro
Aunque la posesión de aves como
mascotas ha sido una constante histórica, las representaciones y referencias
que tenemos sobre ello cambiaron radicalmente a partir de la implantación del
cristianismo. Salvo excepciones, casi todo lo que se nos dice sobre el tema
nace de la alegoría, moral o teológica. Las grandes colecciones de aves
desaparecen con el fin del Imperio Romano, aunque sabemos que Carlomagno tuvo
tres pequeños zoos, en Aquisgrán, Nimega e Ingelheim, quizá más dedicados a la
cetrería; la abadía de St. Gall tuvo otro, muy limitado. Siendo estos
primitivos zoológicos un símbolo de poder, poco tienen que ver con el animal
como habitante del hogar, en el que su relación con el hombre viene a adquirir,
de nuevo, un carácter especular con el ser humano. Nunca el pájaro dejó de ser
un animal de compañía.
En 1349, el clérigo alemán Konrad von Megenberg publicó Das Buch der Natur (El libro de la naturaleza), una recopilación de gran parte de la ciencia y la historia natural de su tiempo. La mayor parte del libro se basó en Opus de natura rerum, del fraile dominico del siglo XIII Tomás de Cantimpré, pero Konrad hizo sus propias aportaciones, incluyendo comentarios sobre las aves domesticadas. Señaló, por ejemplo, que los pardillos y los jilgueros se guardaban habitualmente en jaulas de madera y que se les podía entrenar para que levantaran con las patas pequeñas tazas de madera llenas de grano y comieran de ellas, como ya vimos. La captura de pájaros silvestres apreciados por su canto fue lo que alimentó esa práctica.
Carel Fabritius, El jilguero, 1654, Maurithuis, La Haya
Cuando el mundo se hizo más pequeño con las expediciones coloniales y los viajes ultramarinos se produjo un cambio sustancial en el tipo de especies que llegaban a los mercados europeos. Ya vimos que el loro se convirtió en la joya emplumada más prestigiosa, dada su variedad y abundancia en América. Aunque existió una cierta tradición clásica de comérselos (llamémoslo psitacofagia), se interrumpió por la relativa escasez de loros en la Edad Media, y revivió parcialmente con la llegada al Nuevo Mundo. En época romana, la fascinación por los exóticos loros llegó a adquirir un cariz culinario. El célebre libro de cocina de Apicio, De Re Coquinaria (una recopilación del siglo V d. C.), nos ha dejado recetas para preparar estas aves. El sibaritismo del emperador Heliogábalo no hizo ascos a los loros: aparece en la sátira en verso Contra Eutropio del poeta romano tardío Claudiano (370 d.C.-c. 404). En una diatriba contra el eunuco que hacía de chambelán del emperador romano oriental Arcadio, Claudiano imagina a Eutropio convocando a sus favoritos a un consejo de guerra:
“Allí llegaron, muchachos libertinos y barbas grises libertinas cuya mayor
gloria era la glotonería... Su hambre sólo se despierta con carnes costosas: [...]
el ave de muchos ojos de Juno, o.… ese pájaro colorido traído de la India más
lejana que sabe hablar.”
Testimonios como estos dejan claro que en la sociedad romana el loro era considerado un manjar de la clase alta, como el caviar, no por su valor nutricional, sino como ostentación. Pero los occidentales pensaron en los loros más como maravillas zoológicas, aunque se han comido a veces. El tabú de comerlos recuerda la distinción antropológica tradicional entre “canibalismo de supervivencia” y “canibalismo ritual”. Los europeos se vieron, a veces, obligados a sobrevivir en las colonias comiendo cualquier cosa, incluso loros, lo que se vio como un equivalente del canibalismo forzado, una comida de último recurso, mientras se decía que los indígenas, como salvajes que eran, comían loros de forma habitual o como un rito, igual que practicaban el canibalismo. Cuando los europeos comían loros en América, no lo hacían en banquetes rituales, sino como una necesidad propia de exploradores hambrientos.
Michael Dahl (1659-1743), Retrato de una dama y su hija con un agapornis, c. 1715, Colección privada
El siglo XVIII fue un periodo clave en la relación entre animales y humanos: la riqueza creciente, el extenso mercado de animales exóticos, el refugio en la intimidad de la burguesía, la experimentación científica…Es incontable el número de retratos de mujeres con sus mascotas, acariciadas entre los vestidos de seda, y en ellos los loros son las más apreciadas. En esa iconografía dominan especialmente las jóvenes, seguidas de los niños. Los anuncios en la prensa de la época en que se venden o se demandan aves muestran que las cualidades más atractivas eran, por este orden, la belleza, la aptitud para hablar, el canto, la buena educación y la suavidad del trato (no siempre fácil en el caso de los loros).
Jean-Marc Nattier, Mathilde de Canisy, marquesa d’Antin, con su loro y
su perro, 1738, Museo Jacquemart-André
Antoine Vestier, niña con muñeca y su loro, 1790
Esta pasión es a veces
ridiculizada: un cuento narra la tristeza de una niña que ve morir a su loro,
asesinado por el Amor, encarnado por un insecto, celoso de la pasión de la
chica. “Las mujeres sólo conocen dos
tipos de males: o ver disminuir el grado de estima que dependen de sus
atractivos; o perder los objetos amados por su deseo”. Es toda una lección
moral a la “joven presuntuosa”. Siendo
estos discursos masculinos, muestran un punto de vista sesgado y quizás haga
que sobrevaloremos la parte de las mujeres en la propiedad de mascotas.
Hasta el siglo XIX, tenerlas no siempre estaba bien visto y había una cierta mentalidad que la asociaba a mujeres frívolas que gastaban su dinero de manera absurda porque lo que se esperaba era que los animales se ganaran el sustento o terminaran en la mesa.
Louis Carrogis Carmontelle (1717-1806), Retrato de Stephanie Beatrix
d'Amblimont, marquesa de Lage de Volude
Parece que se repite la pauta de
la antigua Grecia por la que la posesión de pájaros domésticos estaba asociada
a las mujeres. ¿También a la ociosidad y el aburrimiento de la señora de la
casa o de la joven casadera que espera su momento? En todo caso, casi todas las
referencias se mueven en ese ambiente. El afecto por esas aves llegaba a
cubrirse de preocupaciones: la marquesa Du Deffand, en su correspondencia próxima
a su muerte, se preocupa por sus loros y se los dona a sus amigas. Es evidente
que con los pájaros se expresa un modo de sensibilidad que no ha dejado de
tener continuación desde los tiempos más remotos.
Jean-Siméon Chardin. La serinette ou Dame variant ses amusements (1751), Museo del Louvre
Las aves domésticas estaban también en la frontera del uso científico porque muchos de los experimentos que se desarrollaron tuvieron como víctimas a las mascotas de la casa. Es muy conocido el cuadro de Wright of Derby que representa una prueba con una bomba de vacío. En la época en que Wright pintó su cuadro, estas bombas eran un instrumento científico relativamente común, y había oradores itinerantes de lo que se llamaba “filosofía natural" —con frecuencia eran más hombres de espectáculo que científicos— que realizaban, como parte central de su demostración, el "experimento del animal en la bomba de aire". En la obra vemos a una cacatúa que agoniza en la campana de cristal ante la indiferencia de los adultos y la consternación de las niñas. La cacatúa era un ave que se volvió más popular desde los viajes del capitán Cook. Hay que decir que, a veces, los conferenciantes utilizaban algo llamado "pulmones de cristal" que reproducía esto sin la cruel necesidad de sacrificar animales, aunque Wright opta por un enfoque dramático.
Joseph Wright of Derby, Experimento con un pájaro en una bomba de aire,
1768, National Gallery
Detalle del desconsuelo de las niñas ante el sacrificio de la cacatúa
La sensibilidad ante las aves (y cualquier mascota, en general), se demuestra especialmente en su relación con la muerte. Aunque existe el precedente de las momias de animales en el antiguo Egipto, aquello era un ritual religioso que no tenía nada que ver con el afecto íntimo. Ya vimos la renovación del género literario del epitafio animal en el Renacimiento (cuyo ejemplo más ilustre fue La urna del ruiseñor), pero la creciente actitud de protección a los animales familiares se extendió más allá del momento de la muerte. Si el rito fúnebre es una condición de la humanización, Marguerite Durand (1864-1936), defensora de la causa feminista, llevó esa sensibilidad al punto de instituir en 1899 el primer cementerio para animales, en las afueras de París, en una isla fluvial de Asnières-sur-Seine. Pensado inicialmente para perros (de hecho, se llama “Cimitière des chiens” y allí está el mítico Rin Tin Tin), aceptaba cualquier mascota (en los últimos tiempos hay un gran aumento de gatos). Su estatuto fundacional no permitía ceremonias ni decoración que imitara las tumbas humanas, ni podía haber cruces (“sería faltar al respeto a los muertos”, humanos, se entiende), aunque algunos mausoleos son ostentosos. Tras desaparecer la sociedad que lo gestionaba, el ayuntamiento de Asnières salvó el cementerio, que sigue en uso, aunque es caro (más de mil euros por una sepultura pequeña, más los gastos de inhumación). Es interesante destacar que, como entre las personas que alimentan gatos en la calle, la mayoría de las que tienen una concesión para sus mascotas son mujeres.
Una postal de la entrada del cementerio de animales de Asnières-sur-Seine, de la época próxima a su fundación
Es precisamente en el siglo XIX cuando surge la palabra “mascota”, que procede del francés “mascotte”, que significaba originariamente “amuleto”, y que procede del provenzal “mascoto” (“hechizo”). Pocos siglos antes, en el XVI, los ingleses ya usaban “pet” para referirse al animal favorito, derivado del francés “petit” (“pequeño”) como apelativo cariñoso. Estos usos del idioma dicen mucho de lo que eran los animales hogareños para sus dueños.
Lo que parece ocurrir es que, desde finales del siglo XVIII y principios del XIX, tener mascotas se vuelve culturalmente más aceptable, asignándoles un nuevo valor moral, sobre todo por el presunto beneficio para los niños, una forma de forjar el carácter y de enseñarse a ser responsable, una idea muy influida por el crecimiento del movimiento evangélico. También se pensaba que mejoraban el ambiente familiar porque alimentaba un propósito potencialmente valioso. La sociedad victoriana, muy centrada en la vida doméstica y la educación de los hijos, vio florecer los manuales de consejos para el cuidado de los animales hogareños. En respuesta al crecimiento de las ciudades industriales ruidosas y sucias, los victorianos comenzaron a idealizar el hogar como un espacio sacrosanto. Las ilustraciones son un buen indicador de que las mascotas eran una parte aceptada de la familia.
“Las mascotas de las niñas”, por Gordon Stables, en la revista Girl's Own Paper, 1882-83, que trata de cómo elegir y cuidar aves como mascotas
La época victoriana vio, pues, el
florecimiento de los animales domésticos: la invención de la
mayoría de las razas modernas de perros, exposiciones caninas, la cría de aves,
la importación de especies exóticas y la taxidermia. Ésta última se convirtió
en una forma de poseer animalitos que se consideraban auténticas joyas
(generalmente guardados en pequeñas cúpulas de cristal), así de como conservar
una preciada mascota cuando moría.
Cúpula de cristal con diversas aves exóticas, atribuida a William and Sons, Dublín.
Finales del siglo XIX
Gustave Léonard de
Jonghe, Mujer al piano con cacatúa, c. 1870, Colección privada
Muchas de las mascotas de las
clases adineradas eran exóticas (especialmente los loros), pero la costumbre se
filtró a las clases populares, que no podían permitirse aves de importación. Sabemos de una enorme
cantidad de tiendas de pájaros, de puestos y vendedores ambulantes
que sugieren un mercado próspero para la clase trabajadora. Sin duda, la
mascota más barata y popular era el pájaro silvestre, lo que se reflejaba en la
ubicuidad de los comerciantes de pájaros en los distritos de la clase obrera. Los
pájaros, además, desafiaban menos los límites de la higiene y estaban menos
ligados al poder.
La mayoría de las familias
valoraban el canto, el movimiento y el color que aportaban. Su captura fue más
polémica que la de otros animales: en la década de 1870 se aprobó una ley para
limitar su captura a determinadas épocas del año. Sin embargo, los mercados que
comerciaban con aves silvestres siguieron funcionando hasta bien entrado el
siglo XX. En 1824 había nacido la primera organización de defensa del bienestar
animal.
Vendedor ambulante de pájaros, Londres, 1902-1903
Los pájaros eran mascotas fáciles de transportar y baratas y la afición a ellas era para algunos un medio de vida y para muchos una importante actividad que se podía desarrollar en casa, en los bares y en las calles. Los domingos por la mañana, los mercados rebosaban de palomas de concurso y los pájaros cantores se vendían por miles: pardillos, jilgueros, camachuelos, verderones y canarios se amontonaban en los puestos.
Además, la progresiva mejora del
nivel de vida de las clases populares les permitió acceder a una nueva afición:
la cría de aves canoras en cautividad, especialmente del canario, aunque el silvestrismo (la captura de pájaros silvestres para su entrenamiento como cantores y competidores en concursos) tuvo una gran importancia. Ya vimos que
los hermanos Reiche, en Estados Unidos, se convirtieron en los magnates del comercio de
importación de canarios en Estados Unidos y de la producción ligada a su
mantenimiento.
“Todos amamos a los pájaros,
especialmente a los pájaros cantores. ¿Cómo podemos evitarlo? ¿No son las
criaturas más hermosas y alegres de todas las criaturas de Dios, y compañeros
tan apropiados para nuestros salones, deleitándonos como lo hacen con su
encantadora y dulce armonía? ¿Y qué puede ser más placentero para los amantes
de la belleza de la naturaleza que observar sus inocentes y divertidos hábitos?
Aunque esto es cierto, al mismo tiempo no debemos olvidar que, para disfrutar
de este placer, estas pequeñas currucas tienen que convertirse en nuestras
prisioneras y solo pueden depender de nosotros para sus necesidades. Por lo
tanto, es nuestro primer deber hacer que su situación sea lo más cómoda
posible”. (Charles Reiche, de la introducción a The Bird Fancier's Companion)
Jacob Maris, Una niña alimentando a un pájaro en una jaula, 1869, National Gallery, Londres
En cierta manera, como la radio, otro entretenimiento familiar que fue imprescindible, los pájaros aportaban un alegre nivel de música que era bienvenido en los hogares. Los pájaros cantores también eran considerados ideales de monogamia y paternidad devota, modelos para la vida familiar.
Broncia Koller-Pinell, Silvia Koller con una jaula de pájaros,
1907-1908, Colección Eisenberger, Viena
József Rippl-Rónai, Mujer con jaula de canario, 1892, Galería Nacional Húngara
Estados Unidos importó esta cultura aviar. La fauna autóctona más frecuente en los hogares era el jilguero americano, a menudo llamado "pájaro amarillo"; el cardenal norteño o "pájaro rojo": y el sinsonte norteño, muy celebrado por su habilidad canora (y el que da título a la obra Matar a un ruiseñor, que en realidad no se titula así, sino Matar a un sinsonte, “To kill a mockingbird”). Resultaron relativamente resistentes y, con un buen cuidado, tenían vidas largas en cautiverio. Aunque eran más caros, los pájaros cantores europeos, como el pinzón vulgar, el lúgano, el camachuelo, el zorzal común o el ruiseñor también fueron importados durante el siglo XIX.
Arriba, jiilguero americano (Carduelis
tristis) y cardenal norteño (Cardinalis cardinalis). Abajo, sinsonte norteño (Mimus polyglottos),
cuyo nombre binomial hace alusión a su extraordinaria capacidad imitativa
Como en Europa, los loros eran
mascotas caras y mucho menos comunes que los pájaros cantores. Las familias adineradas a veces compraban
loros importados y también el autóctono, y ahora extinto, periquito de Carolina
(Conuropsis carolinensis), en
particular durante la década de 1890 y principios de la de 1900. Después llegarían los periquitos australianos (Melopsittacus undulatus) por el mismo
precio que los canarios importados.
John James Audubon, periquitos de Carolina, 1833. Aunque era muy estimado como mascota, su extinción (en 1904 murió el último ejemplar) se debió a la deforestación, la caza masiva (arrasaba las cosechas) y a enfermedades contagiadas por las aves de corral
A la par que crecía el hábito de
la cría en cautividad, el romanticismo convirtió al pájaro enjaulado en el
símbolo por excelencia de la tristeza y del alma oprimida, un reflejo del ansia
de liberación de los deseos ocultos. El pájaro parecía el avatar perfecto de
la mujer confinada en el hogar y así se convirtió en uno de los temas favoritos
de los pintores prerrafaelitas. Como escribimos en una entrada anterior, “la jaula conyugal”, la advertencia moral y la libertad
que parecía imposible se reunían en esta iconografía. El amor que se suponía
que la mujer y los niños debían dar a las “cosas amables” reforzaba esta moralización: ¿qué hay más amable
que un minúsculo y alegre pájaro?
Walter
Deverell, Una mascota,1853, Tate
Hubo un tiempo en que los pájaros
enjaulados fueron el reflejo de un modelo de vida: alegres, musicales,
coloridos, monógamos, vivieron un ascenso como hábito cultural que atravesaba
todos los estratos sociales. El declive de esta costumbre tiene diversas
explicaciones, entre las que las limitaciones legales
al silvestrismo, por razones de protección, han pesado especialmente. No menos lo han
hecho los cambios en la vida de los hogares: la reducción del tamaño de las
familias y la frecuencia de los viajes han ido en favor de otros animales más
susceptibles de convertirse en peluches vivientes y de ocupar el lugar de un
miembro más de la casa, a lo que el pájaro se presta menos porque la jaula es
una barrera en la relación afectiva y el ave no parece reaccionar a las
personas de una forma tan “humana” como sí lo hace la expresividad de otras mascotas. La creciente apelación a la moralización de nuestras costumbres
(más bien, el creciente emotivismo superficial) no ha sido una contribución
menor a esta decadencia.
Broncia Koller-Pinell, Mujer joven delante de una jaula de pájaros, c.
1907, Museo Leopold, Viena









































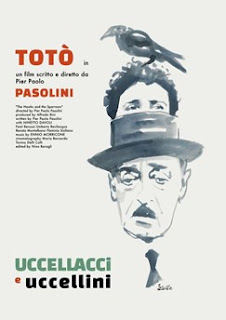

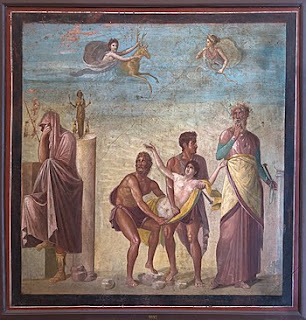
Interesante recorrido por la historia de las aves como compañeras del hombre. El contexto de los hogares familiares ha ido cambiando mucho y con ello la relación que mantenemos con mascotas. Tener de mascota hoy en día a una perdiz o un ganso, se nos haría muy raro, incluso viviendo en el campo, mucho menos en la ciudad. El poco tiempo que se permanece en los hogares hoy en día, no facilita la convivencia con casi ninguna, ni siquiera con perros a pesar de que hay muchos. Tenerlos solos en la casa durante tantas horas, es penoso. Me ha gustado esa sociedad donde conviven en el bar con los pájaros, eso sí es un trato adecuado.
ResponderEliminar